Greenpeace acompaña en la difusión de los más recientes estudios científicos realizados en los océanos del hemisferio sur. Los datos son clave para más y mejores campañas de conservación, con el aval de los más destacados investigadores del mundo.
Estudiar a las ballenas y a los ecosistemas es un desafío para los equipos científicos en la actualidad. Evaluar y registrar los cambios ambientales que ocurren en las aguas del Océano Austral es una ardua misión. No se cuentan con muchos datos previos y el contexto resulta lejano e inhóspito.
Seguir a una ballena franca austral, dentro de la especie de depredadores marinos, resulta eficaz y muy útil a la hora de relevar datos. Este tipo de ballena responde rápidamente a las variaciones ambientales y permite seguir la huella del impacto humano en los ecosistemas marinos. Pero , la dificultad radica en que en el tiempo, los resultados recogidos para el estudio de los depredadores marinos resultarán incompletos . Ello se debe a que la zona que se releva rastrea datos en ecosistemas que ya han sido modificados por la pesca industrial y la caza de ballenas durante gran parte del siglo XX.
El equipo científico estudió la distribución actual en alta mar de la ballena franca austral, una especie marina de ballena que migra dentro de un amplio rango oceánico y se alimenta de copépodos y krill entre los 30° de latitud sur hasta el borde del hielo antártico . Analizando un promedio de mil muestras de piel recolectadas a lo largo de la investigación, se estudiaron los niveles de carbono e hidrógeno presentes en la piel de ballenas francas de distintas familias genéticas en el hemisferio sur.
Los datos que están ‘escritos’ en la piel de las ballenas.
Los valores de la población de Península Valdés fueron recolectados por el equipo del Instituto de Conservación de las Ballenas y permitió conocer la ubicación geográfica del área de alimentación usada por cada individuo muestreado. Un verdadero hito si se tiene en cuenta que las muestras utilizadas para el estudio,fueron recolectadas a lo largo de tres décadas (1995-2020). Este abanico temporal, es lo que ha brindado al equipo científico la posibilidad de comparar los datos con las mediciones actuales y así poder analizar los cambios más recientes.
Otro aspecto trascendente del estudio, fue que los científicos, en base a los datos obtenidos, pudieron elaborar un mapa con la ubicación de las masas de isoplancton en los océanos.Y , en dónde hay isoplancton hay ballenas, ya que esta planta se nutre con el aire y las deposiciones de las ballenas para el desarrollo de su ciclo vital. Por ello, partiendo de esta base, se pudo configurar qué regiones del océano son las zonas críticas para la alimentación en la actualidad y cómo han ido cambiando en las últimas décadas.
Gracias a la investigación se pudo delimitar qué zonas, durante las últimas tres décadas, han sido de uso preponderante para la alimentación por las ballenas francas del Atlántico Sur y del suroeste del Océano Índico. Hoy, se sabe que ellas han incrementado el uso de las zonas de alimentación ubicadas en latitudes medias (30 a 45°S) . Por otro lado, han disminuído la utilización de las zonas más cercanas a la Antártida.
Las elecciones alimenticias de las ballenas
Las ballenas observadas en el océano Pacifico sector suroeste eligieron con más frecuencia las zonas de alimentación de las latitudes más altas (>60°S), coincidiendo con los cambios observados en la distribución y abundancia de presas debido al cambio climático global.
En el caso de las ballenas francas que habitan los océanos que bañan las costas de Argentina, el estudio reflejó que ellas hacen un uso prioritario de las zonas de alimentación ubicadas en latitudes medias (30 a 45°S) en los tiempos de verano y otoño del hemisferio sur. En otros tiempos, solían alimentarse en latitudes más altas (>60°S), que eran las que se consideraban sus principales zonas de alimentación.
El Dr. Mariano Sironi, Director Científico del ICB ha destacado que : “Estos hallazgos sólo pudieron realizarse con arduas investigaciones realizadas a lo largo de décadas, valorizando el esfuerzo conjunto de científicos de varios países. Poder determinar el uso que las ballenas francas hacían del ecosistema marino en el pasado y compararlo con la actualidad, permitió comprender mejor sus necesidades de conservación actuales. Esta evidencia científica es fundamental para que los gobiernos puedan regular las actividades humanas y puedan tomar las mejores decisiones de manejo para proteger los hábitats que son críticos para asegurar el bienestar de las ballenas “ aseguró el científico.
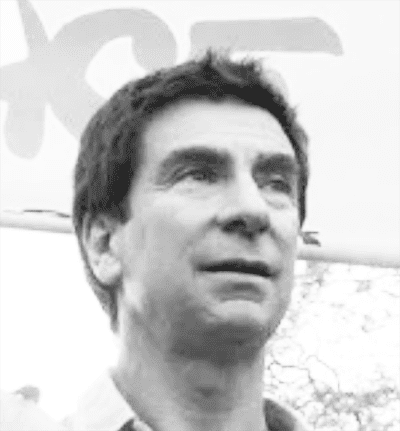
Martín Prieto comenzó su carrera en Greenpeace Argentina como Director Ejecutivo. Logró importantes avances como la sanción de la Ley de Promoción de la Energía Eólica y la Ley de Protección del Bosque Nativo. En 2012, asumió como Director Ejecutivo de Greenpeace Andino, liderando las oficinas de Argentina, Chile y Colombia hasta 2018.
En 2006, Prieto fue designado Líder de la Campaña de Ballenas por Greenpeace International, destacándose en el bloqueo de los intentos de Japón de retomar la caza comercial de ballenas junto a la Comisión Ballenera Internacional. Además, ha sido asesor de Greenpeace International, Greenpeace Mediterráneo, Greenpeace India y Greenpeace Rusia.

